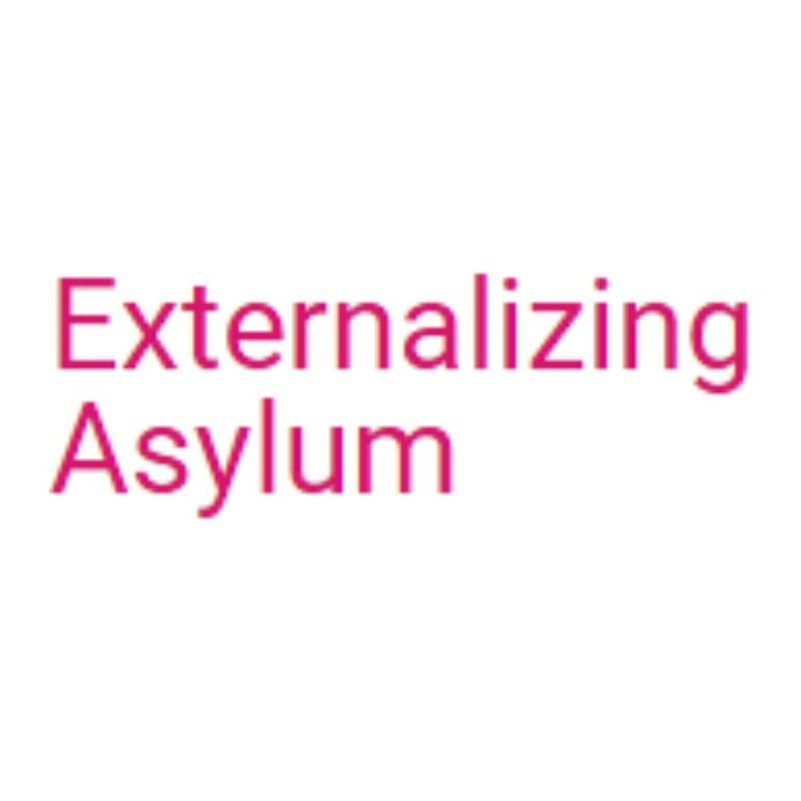Tercerización de la crueldad: la externalización del control migratorio
Los Estados del Norte Global están externalizando sistemáticamente la tramitación de solicitudes de asilo y la detención de migrantes a países con un historial deficiente en materia de derechos humanos. Pagan miles de millones a regímenes autoritarios para que intercepten, detengan y reciban a refugiados que, de otro modo, lograrían llegar a un lugar seguro. Lo que antes constituía una respuesta excepcional corre el riesgo de convertirse en una práctica habitual. Estas políticas violan el derecho internacional, fortalecen dictaduras y aumentan los peligros que conlleva la migración. Cuando los Estados ricos renuncian a sus obligaciones humanitarias, las personas desesperadas se transforman en moneda de cambio en acuerdos transaccionales. La sociedad civil se está movilizando para resistir y, en respuesta, está siendo reprimida. Urge actuar para restablecer el derecho de asilo y la dignidad humana.
Bajo la nueva política de la administración Trump, miles de afganos que huyeron a los Estados Unidos tras la toma de poder de los talibanes en agosto de 2021 enfrentan la posibilidad de ser deportados a países que no conocen. Mientras tanto, en Europa, los solicitantes de asilo cuyas peticiones fueron rechazadas corren el riesgo de quedar retenidos indefinidamente en centros administrados por Italia en Albania. Estos episodios no son aislados: son las consecuencias de un cambio de política calculado.
Los países del norte global buscan cada vez más formas de expulsar a los migrantes a otros países. Las democracias ricas están firmando acuerdos multimillonarios con Estados autoritarios que consisten en pagarles para que intercepten, detengan y reciban a migrantes y refugiados que, de otro modo, estarían a salvo en sus territorios. En lugar de gestionar directamente las llegadas y tramitar las solicitudes de asilo, trasladan estas responsabilidades a terceros países. De este modo, convierten las llegadas irregulares en un problema ajeno, al tiempo que permiten que dictadores y jefes militares intercambien cooperación por dinero e impunidad. Las personas vulnerables que buscan protección se transforman en moneda de cambio y quedan expuestas a la violencia y a violaciones de derechos humanos.
Estos acuerdos vulneran principios fundamentales del derecho internacional, como el derecho a solicitar asilo y la prohibición de devolver a alguien a un lugar donde su vida corre peligro. Además, crean un perverso sistema de protección: una vez que los gobiernos del norte global declaran a un país como seguro para las deportaciones, se vuelven mucho menos propensos a criticar su historial en materia de derechos humanos.
Lejos de frenar la migración, estos acuerdos de externalización la vuelven más mortífera, obligan a personas desesperadas a tomar rutas cada vez más peligrosas y favorecen a redes criminales de tráfico que no respetan los derechos humanos. Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil, los activistas y los periodistas que documentan estas violaciones enfrentan una represión cada vez mayor.
La externalización: cómo funciona
Los acuerdos van desde pactos formales hasta entendimientos informales, pero todos comparten la misma carencia de supervisión y rendición de cuentas. Esto abre un amplio margen para los abusos y limita la capacidad de la sociedad civil de vigilar e intervenir.
La práctica más extendida es la interceptación antes de la llegada. La Unión Europea (UE) la aplica como procedimiento habitual: ha destinado miles de millones de euros a convertir a países no miembros de la UE en zonas de contención, y financiado a sus fuerzas fronterizas y guardacostas con el fin de frenar a los migrantes antes de que alcancen territorio de la UE.
Cada vez más Estados adoptan también el procesamiento extraterritorial, que consiste en desviar a los solicitantes de asilo a otros países para evaluar allí sus solicitudes. Australia fue pionera en este enfoque, que hoy imitan muchos Estados del norte global. Las personas pueden permanecer detenidas durante largos períodos, sin acceso a asistencia legal y expuestas a violencia o tortura en centros concebidos más para el encierro que para la protección.
El precedente de Australia
Australia abrió el camino de la externalización del control migratorio en 2001, cuando firmó acuerdos con Nauru y Papúa Nueva Guinea para alojar a los migrantes interceptados en el mar. En lo que se conoció como la “solución Pacífico”, comenzó a enviar a los solicitantes de asilo que intentaban llegar a sus costas a centros de detención en islas del Pacífico.
El modelo australiano sentó precedentes preocupantes: detención indefinida en condiciones duras, denegación del acceso a representación legal y uso de lugares remotos para limitar el escrutinio de los medios de comunicación y la supervisión de la sociedad civil. Muchos detenidos pasaron años en un limbo que a menudo deterioró gravemente su salud mental. Pese a la condena internacional, el gobierno mantuvo la política y logró reducir drásticamente el número de solicitantes de asilo que intentaban llegar a Australia en barco. El ejemplo australiano se convirtió así en un modelo que otros países decidieron copiar.
El Centro Regional de Procesamiento de Manus, en Papúa Nueva Guinea, cerró oficialmente en octubre de 2017 después de que el Tribunal Supremo del país lo declarara inconstitucional. Sin embargo, unas 64 personas sometidas a este sistema quedaron prácticamente abandonadas allí, con apoyo y opciones de reasentamiento muy limitados. Mientras tanto, las instalaciones de Nauru siguen funcionando: en enero de 2025 retenían a más de un centenar de solicitantes de asilo, la cifra más alta en más de una década.
Los acuerdos de retorno para personas sin vínculo nacional son otra estrategia que utilizan los Estados del norte global para externalizar la gestión migratoria. Consisten en enviar a migrantes a países con los que no tienen ninguna conexión, salvo haber transitado por su territorio. Estos acuerdos suelen eludir las garantías procesales, lo que facilita devoluciones rápidas sin los procedimientos legales adecuados ni una evaluación individual de las necesidades de protección. Un ejemplo claro es el acuerdo de 1992 entre España y Marruecos, que permite a España devolver a Marruecos a cualquier migrante que haya entrado en su territorio tras pasar por ese país. La medida no se limita a ciudadanos marroquíes: también abarca a personas de otros países, en su mayoría del África subsahariana, que hayan pasado por Marruecos en su ruta hacia España.
Las deportaciones masivas hacia países dispuestos a aceptarlas, como ocurre actualmente bajo la administración Trump, representan la versión más extrema de este enfoque. Estas políticas, que renuncian a toda apariencia de protección, tratan a los seres humanos como carga indeseada que se envía a cualquier lugar que acepte un pago. Un rasgo distintivo del plan de Trump es su enfoque en residentes de larga data: en vez de centrarse en recién llegados, busca desarraigar a personas y familias que llevan años construyendo sus vidas y carreras y que mantienen fuertes lazos con su comunidad.
Europa: de respuesta a una crisis a política sistemática
Cuando en 2015 llegaron a Europa grandes números de personas que huían del conflicto y la represión en Afganistán, Irak y Siria, los sistemas de acogida se vieron sometidos a una presión excepcional. Los Estados europeos reaccionaron firmando acuerdos con gobiernos del sur global.
Ese mismo año, la UE alcanzó su primer gran pacto de control migratorio con Libia. El acuerdo prevé que la UE financie y entrene a la Guardia Costera libia para interceptar a los migrantes en el mar antes de que alcancen aguas europeas. Este convenio se convirtió en el modelo para externalizar el control fronterizo hacia países con graves antecedentes en materia de derechos humanos, permitiendo devoluciones sistemáticas a Libia a pesar de las pruebas bien documentadas de centros de detención inhumanos, esclavitud y tortura. En la práctica, el acuerdo instaló una política de contención que elude las obligaciones de la UE en virtud del derecho internacional de los refugiados, al garantizar que los solicitantes de asilo nunca lleguen a territorio europeo para solicitar protección.
En 2016, la UE amplió este esquema mediante un acuerdo con Turquía: toda persona que llegara a Grecia de forma irregular sería devuelta de inmediato a territorio turco. A cambio, la UE se comprometió a aportar 6.000 millones de euros (unos 6.500 millones de dólares) para mejorar, supuestamente, la situación humanitaria de los refugiados en Turquía y ofreció la liberalización de visados para los ciudadanos turcos, promesa que nunca se cumplió. Desde entonces, la ayuda financiera de la UE se ha renovado varias veces y ya supera los 10.000 millones de euros (aproximadamente 10.800 millones de dólares). El gobierno turco, profundamente represivo, ha usado este acuerdo para obtener nuevas concesiones, permitiendo en ocasiones el paso de migrantes por sus fronteras para presionar a Europa.
Posteriormente, la UE firmó más acuerdos con países de tránsito hacia el Mediterráneo y Europa, entre ellos Marruecos y Túnez en 2023, y Egipto, Líbano y Mauritania en 2024. La UE ha destinado miles de millones para formar personal de seguridad fronteriza y de guardacostas, construir centros de procesamiento migratorios y financiar patrullas marítimas y aéreas que intercepten embarcaciones antes de que lleguen al continente.
La disposición de la UE a financiar estas alianzas evidencia hasta qué punto el control migratorio se ha desvinculado de su supuesto compromiso con los derechos humanos y la gobernanza democrática. El acuerdo con Túnez es revelador: la UE respaldó al gobierno del presidente Kais Saied pese a su encarcelamiento sistemático de activistas de la sociedad civil, periodistas y líderes opositores, reforzando a un régimen que ha alimentado un peligroso sentimiento anti-migrantes que se tradujo en violentos ataques contra migrantes y refugiados africanos negros.
El Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, adoptado en 2024, creó los llamados “centros de retorno seguro” para acelerar las expulsiones.
La normalización de la externalización se ha intensificado con el avance de la extrema derecha en Europa. El acuerdo del Reino Unido con Ruanda, si bien finalmente se canceló tras un cambio de gobierno y años de impugnaciones legales y controversia política, legitimó la idea del procesamiento extraterritorial al demostrar que incluso democracias consolidadas estaban dispuestas a enviar solicitantes de asilo a países lejanos con graves antecedentes en materia de derechos humanos. El plan habría trasladado a los solicitantes a Ruanda, un país autoritario, para tramitar sus casos, lo que implicaba una detención indefinida a miles de kilómetros de cualquier red de apoyo legal o de incidencia.
La hostilidad hacia migrantes y refugiados que este proyecto ayudó a legitimar no ha dejado de crecer. En septiembre, grupos de extrema derecha lograron movilizar hasta 150.000 personas en una protesta anti-migrantes en Londres.
El gobierno nacionalista de derecha de Italia ha intentado poner en marcha un esquema similar para procesar solicitudes de asilo en Albania, en instalaciones que difuminan la línea entre centros de tramitación y de detención. Sin embargo, el plan ha enfrentado una fuerte oposición legal y varias sentencias en contra. Por su parte, Países Bajos está estudiando acuerdos de deportación con el gobierno represivo de Uganda, que funcionaría como centro de deportación para solicitantes de asilo africanos rechazados mientras esperan el regreso a sus países de origen, a cambio de compensación económica.
Además, varios Estados europeos están endureciendo sus políticas fronterizas, aplicando procedimientos acelerados con limitadas garantías procesales para rechazar a los solicitantes de asilo. Lo que antes parecía políticamente impensable se ha convertido en un discurso y una práctica cada vez más habituales.
La sociedad civil europea lleva años resistiendo estas tendencias regresivas. Los grupos de incidencia legal han impugnado los acuerdos de la UE con Libia y Turquía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en tribunales nacionales. Las redes de activistas coordinan en tiempo real el rescate de migrantes en el mar, y varias organizaciones realizan directamente operaciones de búsqueda y rescate que desafían los intentos de interceptación financiados por la UE. Los voluntarios de la sociedad civil ofrecen ayuda humanitaria en centros de acogida y campos de refugiados. La sociedad civil está denunciando las violaciones sistemáticas de derechos humanos en los centros de detención financiados por la UE y señalando la ilegalidad de las operaciones de devolución.
Pero esta labor desata represalias. Varios países de la UE han criminalizado las operaciones de búsqueda y rescate, hostigando a las organizaciones, confiscando sus recursos y llevando a juicio a su personal. Los gobiernos han negado a periodistas e investigadores el acceso a los centros de detención y a las instalaciones de tramitación, y han procesado a trabajadores humanitarios con leyes contra el tráfico ilícito por brindar asistencia a migrantes. Aun con estas restricciones, las redes de incidencia continúan exponiendo el costo humano de estas políticas.
Estados Unidos: externalización a gran escala
Estados Unidos tiene una larga trayectoria de externalización en la tramitación de solicitudes de asilo, pero estas prácticas han alcanzado un nivel sin precedentes bajo la administración Trump, que ha instaurado un sistema de expulsiones masivas a países con los que las personas no guardan ningún vínculo.
Desde que asumió el cargo en enero de 2025, Trump ha recurrido a una oscura disposición de la ley de inmigración estadounidense para deportar a inmigrantes indocumentados. Su estrategia se basa en ofrecer incentivos económicos a otros Estados- principalmente del sur global- o en ejercer presión diplomática para obligarlos a aceptar deportados. Alrededor de una docena de países han firmado estos acuerdos, entre ellos Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Paraguay, así como otros tan lejanos como Esuatini, Kosovo, Ruanda, Sudán del Sur y Uganda. Esta dispersión geográfica desmonta cualquier argumento de que la política esté relacionada con rutas de tránsito: se trata, claramente, de quién esté dispuesto a recibir dinero a cambio de personas deportadas consideradas indeseadas.
La administración Trump está dispuesta a enviar deportados a zonas de guerra, a Estados autoritarios e, incluso, directamente a prisiones. En el marco de su programa ampliado de deportación, pagó 6 millones de dólares a El Salvador para que alojara a deportados venezolanos en su Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel superpoblada y célebre por sus violaciones de los derechos humanos. En marzo, el gobierno estadounidense acusó a 238 hombres venezolanos de pertenecer a pandillas para justificar su expulsión acelerada a El Salvador. Fueron detenidos por poco más que sus tatuajes y su forma de vestir, enviados al CECOT y, en julio, devueltos a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros que reavivó críticas sobre el uso de migrantes como peones diplomáticos.
En agosto, Ruanda recibió a sus primeros siete deportados en el marco del programa de Trump. Por las mismas fechas, Uganda firmó un acuerdo formal con el gobierno estadounidense y ahora enfrenta presiones para aceptar a deportados de alto perfil, como Kilmar Ábrego García, residente en Maryland, quien fue devuelto a Estados Unidos desde el CECOT en junio.
Estos son, a todas luces, acuerdos transaccionales. Los Estados firmantes reciben pagos directos, concesiones comerciales, alivio de sanciones y ventajas diplomáticas. El pacto con Uganda, por ejemplo, se concretó en medio de sanciones estadounidenses a funcionarios de ese país, lo que sugiere que la aceptación de migrantes se intercambió por una mejora en las relaciones bilaterales y un posible levantamiento de sanciones. El acuerdo con Ruanda coincidió con negociaciones mediadas por Estados Unidos sobre el conflicto en la República Democrática del Congo, lo que apunta a que la deportación se utilizó como moneda de cambio en conversaciones diplomáticas ajenas al tema migratorio.
La estrategia de Trump va más allá de las deportaciones e incluye amplias prohibiciones de viaje. En junio, su gobierno anunció restricciones de entrada para ciudadanos de 19 países, y memorandos internos revelaron planes para ampliar la lista con hasta 36 naciones más – en su mayoría africanas – si no cumplen con los requisitos estadounidenses de investigación y cooperación en materia de deportaciones. El Departamento de Estado ha señalado que la disposición de un Estado a recibir nacionales de otros países deportados desde Estados Unidos influirá en la imposición de estas restricciones.
Resistencia de la sociedad civil
La estrategia de Trump de atacar a migrantes ya establecidos ha provocado una respuesta sin precedentes por parte de comunidades locales que han visto llevarse a sus vecinos, compañeros de trabajo, amigos y feligreses. En todo el país, la gente se ha movilizado de formas que trascienden las divisiones políticas tradicionales: profesores que protegen a las familias de sus alumnos, empresarios que se niegan a colaborar con las redadas, líderes religiosos que ofrecen refugio y barrios que organizan redes de ayuda mutua y sistemas de alerta temprana. Estas reacciones reconocen que las deportaciones no son simples medidas de política pública, sino ataques directos al tejido social.
Ante el aumento de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con cuotas de hasta 3.000 arrestos diarios, las protestas se han multiplicado en ciudades de todo Estados Unidos. La resistencia ha sido especialmente fuerte en las ciudades santuario —jurisdicciones que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración y restringen la aplicación de la ley de inmigración por parte de la policía local — como Boston, Chicago, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco. Estas ciudades se han convertido en los principales objetivos de las operaciones federales para detener a migrantes, incluidas «Patriot 2.0» en Boston y «Midway Blitz» en Chicago, lo que llevó a las autoridades locales a presentar demandas y a miles de residentes a salir a las calles para defender a sus vecinos.
El activismo fue más allá de las protestas callejeras, y apuntó a toda la infraestructura de deportación. Las redadas de ICE en lugares de reunión de jornaleros- como estacionamientos de Home Depot – y en centros de trabajo, incluidas fábricas de ropa, provocaron manifestaciones en las que los participantes se enfrentaron con agentes e intentaron bloquear los vehículos de deportación. En algunos casos, los agentes respondieron con dispositivos de humo para dispersar a la multitud. La magnitud de la resistencia llevó a la administración Trump a desplegar 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines en Los Ángeles, una intervención militar federal sin precedentes frente a protestas civiles.
Las movilizaciones también llegaron a los aeropuertos : se han realizado protestas contra los vuelos de deportación en Connecticut, Maryland y otros estados. El activismo lanzó campañas de boicot contra Avelo Airlines, la primera aerolínea comercial que firmó un contrato con ICE para transportar deportas. La presión local obligó a ICE a trasladar los vuelos de deportación de Massachusetts a New Hampshire tras las protestas organizadas contra Signature Aviation, la empresa de logística que presta servicios a estos vuelos.
Además de estas acciones, se han llevado a cabo protestas en centros de detención de ICE y en eventos de reclutamiento de ICE. Estudiantes de universidades como Cal Pol y Pomona lograron posponer ferias de empleo en las que había reclutadores de la agencia, y la Universidad de Nueva York canceló entrevistas de reclutamiento de ICE tras una petición estudiantil.
Los activistas también lanzaron campañas de responsabilidad corporativa dirigidas a las empresas que se benefician de las deportaciones, ejerciendo presión incluso sobre Bill Gates por su inversión en Signature Aviation.
Hacia una política migratoria centrada en la dignidad humana
La ruta actual es inhumana e insostenible. Como establece el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a solicitar asilo. Para ejercerlo, debe poder salir de su país y llegar a un lugar seguro. Cuando los Estados bloquean ese acceso o devuelven a las personas al peligro, violan sus obligaciones en virtud de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el derecho internacional consuetudinario.
Al externalizar la gestión migratoria, los Estados del norte global – que se presentan como democráticos y respetuosos de los derechos – eluden sus obligaciones internacionales y fortalecen a regímenes autoritarios. Al declarar “seguros” para los migrantes a determinados países y proporcionar recursos a gobiernos autoritarios, refuerzan su capacidad de represión.
Lejos de frenar la migración, estas políticas generan nuevos riesgos: las personas desesperadas se ven obligadas a tomar rutas cada vez más peligrosas y enfrentan una xenofobia y un racismo cada vez más legitimados.
En numerosos países, la sociedad civil se ha alzado contra la retórica y las políticas anti-migrantes, dejando claro que muchos políticos utilizan a migrantes y refugiados como chivos expiatorios en lugar de afrontar los complejos problemas económicos y políticos.
En vez de culpar a los migrantes por dificultades internas, los Estados del norte global deben abrir vías seguras y legales para la migración y la integración, como visados humanitarios, programas de reunificación familiar y planes de patrocinio que garanticen protección a quienes la necesitan. La reciente decisión de España de conceder estatus legal a 900.000 migrantes en situación irregular demuestra que las políticas de integración progresistas son posibles.
Los Estados del norte global deben actuar conforme a las obligaciones legales y humanitarias que sustentan la civilización. La inacción no solo provoca tragedias individuales: erosiona el derecho internacional, refuerza a los regímenes autoritarios y supone un abandono de nuestra humanidad colectiva.
NUESTROS LLAMADOS A LA ACCIÓN
-
Los Estados del norte global deben suspender todos los acuerdos de gestión migratoria extraterritorial, dejar de financiar las operaciones de interceptación y poner fin a la práctica de deportar solicitantes de asilo a países inseguros o con los que no tienen ningún vínculo.
-
La sociedad civil debe reforzar la documentación de abusos contra los derechos de las personas migrantes, ampliar las acciones legales contra los vuelos de deportación y los centros de detención, y desarrollar redes transnacionales que visibilicen el costo humano de estas políticas.
-
Los organismos internacionales de derechos humanos deben crear mecanismos de investigación sobre la externalización de la gestión migratoria, emitir dictámenes jurídicos vinculantes y llevar las violaciones sistemáticas de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ante tribunales internacionales.
Para entrevistas o más información, póngase en contacto con research@civicus.org
Foto de portada de Leonardo Fernández Viloria/Reuters vía Gallo Images